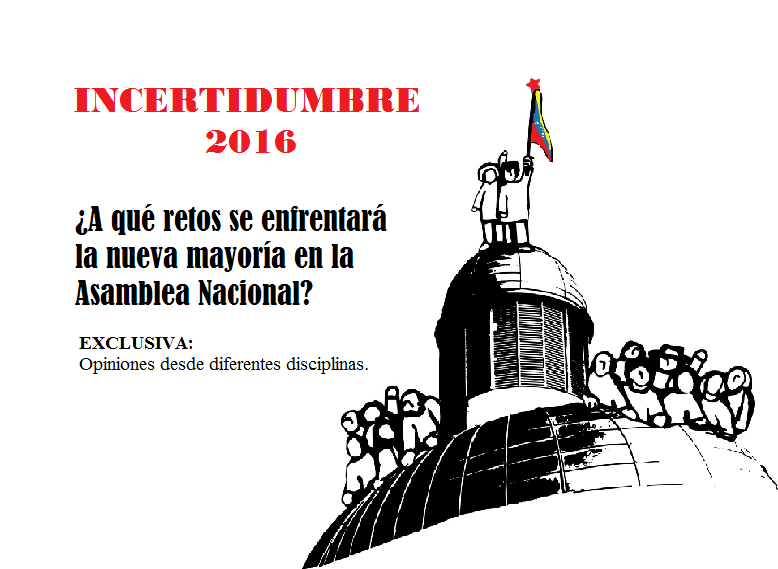|
| El Primer Cine Foro de Semiótica: "Una vida una semiosis", tuvo seis distintos expositores. |
Por Andrés Segovia, Coordinador de la Línea de Semiótica y Discurso Fílmico/Correo: andrulenon@hotmail.com
Hablar de cine durante tres días consecutivos en las instalaciones de la Coordinación de Posgrado de la Universidad de Los Andes en Trujillo ha sido una experiencia alto fructífera. La dinámica desarrollada entre las fechas 10, 11 y 12 de mayo, pese las dificultades existenciales de la situación país, fue plenamente gratificante a los ojos de todos los visionarios de la cinematografía presentes. Estos espacios abiertos a los paradigmas de cada quien sobre la materia, influidos o no por carreras o especializaciones, lograron enriquecer el espíritu analítico. Fue todo un ejercicio de artes liberales en una época de supervivencia.
Por otra parte, la intención de centrar este primer Cine Foro en el uso de aportes del método semiótico para guiar los estudios o complementar los aportes expuestos, fue un resultado obtenido por las cualidades interpretativas de los ponentes y la colaboración de un público atento y proactivo. Este acercamiento ha abierto toda una serie de ópticas incluibles y complementarias, encaminadas al robustecimiento del estudio de la semiótica en el área audiovisual y la subsiguiente presentación de un producto tangible, nacido de esta experiencia, es decir: un libro, que como bien expresó a los medios el Coordinador General del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL), Luis Javier Hernández, "elaborará el segundo producto editorial que forma parte de la Colección de Cuadernos de Semiótica, como testimonio y memoria de los eventos que realizan para que puedan servir a las futuras generaciones, y el cual será presentado en el mes de noviembre (del 2017)".
 |
| Dr. Luis Javier Hernández en acto. |
Esta iniciativa ha sido clara en su propósito. En consecuencia, al momento de su instalación, la Línea de Semiótica y Discurso Fílmico, a la que el profesor Hernández da la tarea de hacer referencias entre imagen, discursos y simbolismo, "a través del cine y de todos los discursos audiovisuales", parte en sus funciones presentado tres sublíneas de investigación:
- Los modelos cinematográficos: Para profundizar en el estudio y análisis semiótico de las escuelas que han precedido al cine actual y las que ahora hacen o pretender hacer, escuela.
- El Cine latinoamericano y nacional: Para el estudio y análisis semiótico de los modelos que han impactado nuestro continente y las recientes tendencias artísticas dentro de nuestra filmografía.
- Estudio metacrítico de la cinematográfia: Para el estudio, análisis y, valga la redundancia, crítica del desempeño y funciones de la crítica cinematográfica de ayer y hoy.
 |
| Profesores Francisco Crespo y Elsy Urdaneta, dieron inicia al Cine Foro. |
Con estas muestras de intensiones nació una línea de investigación nueva en el LISYL-ULA e inmediatamente, ese miércoles, se desarrollaron las primeras de varias exposiciones a ser compiladas sobre el foro, de las cuales sólo pueden darse sucintas sinopsis.
Como la de una amena ponencia, justamente titulada: "El cine como presentación de la sociedad latinoamericana", por el Sociólogo Francisco Crespo Quintero, en la cual la cinematografía de este continente revela todo un curioso corelato sobre las percepciones y sentires de sus habitantes. Luego, el Politólogo Rohmer Samuel Rivera Moreno, miembro del LISYL, sacó a colación una serie de lecciones sobre el ejercicio de la sociología y su trabajo en la cotidianidad, basándose en“Pierre Bourdieu: La sociología es un deporte de combate” (2001), un documental del cual Rivera recoge la capacidad del documentalista para conseguir en Bourdieu, el epitome del científico social cabal, que sin enmascararse, se alterna como miembro de un entorno en el que es participe de sus transformaciones, mientras está en su constante estudio y análisis.
 |
| Rivera expone como el documental presenta la capacidades éticas e intelectuales del Bourdieu sociólogo y ciudadano. |
Los siguientes días presenciaron excelentes ponencias, como la del Licenciado Frank Daboín, del LISYL, que con base en la teoría de la abducción de Charles Peirce, da una lectura a lo métodos resolutivos de los personajes que dan vida al argumento de un capítulo de la serie “Dr. House” (episodio décimo 2005-2006). Por su lado y con las mismas referencias teóricas el también miembro del LISYL, Licenciado Yohan Godoy, dio desglose a un capítulo de Sherlock Holmes y demostró como esta fórmula de razonamiento para llegar a lo "elemental", que siempre tenía como tarea Watson, iba más allá de una simple deducción (o algo de suerte) como muchos pueden pensar.
 |
| Los licenciados Godoy y Daboín, recuerdan que detrás de Sherlock y House esta la abducción. |
El profesor Francisco Crespo tuvo una segunda presentación en la cual pormenorizó las constantes referencias simbólicas a las alegorías mítico-fantásticas europeas proveniente del medioevo, en el filme "El laberinto del Fauno" (2006), y las expuso como ricos representamenes que construían una pugna entre el mito y la razón, lo real y fantástico, lo moderno y lo premoderno, la inocencia y la maldad, entre otras abstracciones dicótomicas, que al final de cuentas dejan una moraleja clara del intentio auctoris, "nunca hay que dejar de soñar".
En un sentido opuesto la Dra. Elsy Urdaneta, Coordinadora de Investigación y Postgrado, presentó un interesante análisis en el cual critica la historia lacrimógena, "ligera y edulcorada" que expuso Roberto Benigni con las travesías de un padre en un campo de concentración nazi en "La vida es bella" (1997). "¿Acaso es mejor vivir en una cómoda farsa que enfrentar la cruel realidad?", interrogó retóricamente a la audiencia hasta asegurar que el relato puede incluso "faltar el respeto a lo denunciado por genuinos sobrevivientes".
Niño se sorprende al ver el tanque estadounidense, cuando en la vida real llegaron los soviéticos, recuerda la profesora.
El Cine Foro contó con temáticas muy particulares, pero la exposición final del profesor especializado en crítica cinematografía, Miguel Viloria, trajo consigo una cuidada observación sobre el uso de la técnicas de la narrativa visual en cuanto sus propósitos y procedimientos.
Bautizando su exposición por la celebre sentencia de Jean-Luc Godard, sobre el "Traveling como un asunto de ética", "Pia" Viloria desarrolló una presentación de ejemplos sobre el impacto extradiegético del uso de los planos en la argumentación del relato y su lectura (texto-contexto). ¿Cuál es la finalidad de algunos planos o secuencias? ¿Cuándo y para qué es útil el uso de ciertos artificios técnicos? ¿Qué es un exceso?¿Cuando se extralimita el realizador? Son algunas de las preguntas que deja en el aire, para una presentación que abre las aristas a una basta reflexión en socorro de la crítica especializada.
La semiótica se presenta como toda una gama metodológica de análisis, que por iniciativa del LISYL, ahora abre sus puertas a todos los interesados en la investigación cinematográfica. La capacidad de publicar y publicitar los venideros estudios esta disponible a todo inquieto observador, porque "en este espacio se le da su importancia como arte y medio de comunicación para las masas", tal cual aseguró la profesora Urdaneta durante la instalación de la línea. El cine es el séptimo arte bautizado por Ricciotto Canuto por conseguir la conjunción de todas las artes de la antigüedad, con este, el hombre moderno cuenta con mayor polivalencia para ser creador, participe, observador y crítico, aquí tenemos la oportunidad.
Read More »